
| Año 7 • No. 270 • junio 11 de 2007 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
![]()
Regiones
Becas y oportunidades
Arte
Deportes
Contraportada
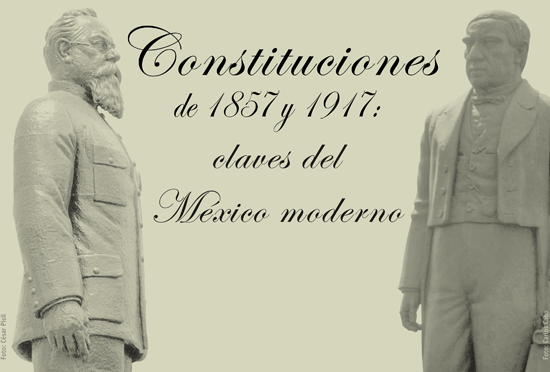 |
||
| Redacción UniVerso | ||
|
Las constituciones de 1857 y de 1917, tanto por su contenido como
por el contexto en el que fueron creadas y aprobadas, han sido factores
de suma importancia para la construcción y desarrollo nacional,
concluyeron académicos e investigadores de la Universidad Veracruzana
(UV) y de varias instituciones de todo el país, reunidos en
el coloquio “Entre los Derechos Individuales y los Derechos
Sociales. Las Constituciones de 1857 y 1917”, organizado por
el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIHS) de
la UV. En el marco de los 150 y 90 años de la promulgación de las dos cartas magnas, el evento incluyó conferencias sobre el contexto de promulgación de ambas constituciones, así como su manera de abordar temas como derechos humanos, economía, población, salud, religión, poder judicial, recursos energéticos, el agua, agrarismo y medio ambiente. |
||
 Carmen Blázquez |
Constitución
de 1857, clave en la construcción de México Aunque nació en medio de conflictos sociales y políticos, y de la división del país entre liberales y conservadores, la Constitución de 1857 fue punto clave para la construcción de un nuevo México, aseguró Carmen Blázquez, historiadora de la UV, en su conferencia “Los agitados tiempos de la Constitució de 1857”. El sufragio popular, la suspensión de fueros, la división de poderes y el sistema federal, son algunos de los aportes que destacó la investigadora, contribuciones que si bien no lograron resolver los problemas del país a la primera, como se quería en ese momento, dejaron plasmado en el papel un catálogo con éstos y otros derechos que impulsaron la cultura democrática en la nación. |
|
| No obstante, reconoció que la Carta Magna se integró en medio de una realidad compleja, producto de la interacción y la tensión social entre liberales y conservadores en el siglo XIX: “En 1856 hubo realmente pocos auspicios de tranquilidad, el país no lograba la estabilidad necesaria para lograr las transformaciones que había postulado”. | ||
 Guadalupe Vargas |
Analizan
la transformación del culto religioso tras reformas jurídicas Entre la última mitad del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX se suscitaron eventos de la política nacional que marcaron el desarrollo de una nueva relación entre Iglesia y Estado, y el impacto se dejó sentir en las actividades religiosas y en las expresiones públicas de la población mostrada en los santuarios y peregrinaciones, aseguró Guadalupe Vargas Montero, investigadora del IIHS UV. Recordó que la primera vez que se quiso reformar la relación entre Iglesia y Estado fue en 1833 cuando Gómez Farías, influido por el pensamiento de José María Luis Mora, intentó quitarle al clero el monopolio de la educación; sin embargo, Santa Anna derogó las reformas. |
|
| Y finalmente, el 12 de julio de 1857, en el Puerto de Veracruz, Benito Juárez anunció el manifiesto constitucional en el que se integra la ley nacional de los bienes eclesiásticos, que estableció la independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos, nacionalizó todas las propiedades de la Iglesia católica y suprimió las órdenes religiosas. | ||
 Filiberta Gómez |
En
la Constitución, retrocesos en derechos para pueblos indígenas Una reforma al Código Agrario, realizada en 1992, les quitó a los pueblos indígenas y grupos comunales el derecho a poseer tierras, establecido en la Constitución desde 1917, lo que representa un paso atrás en materia de reconocimiento y propiedad indígena, aseguró la investigadora de la UV, Filiberta Gómez Cruz. “Ahora la tendencia es hacia la privatización, pese a que son esos grupos indígenas a los que la Constitución del 17 buscaba restituir el derecho a la propiedad”, dijo. Aunque reconoció que existen muchos núcleos agrarios que no lograron regularizar sus propiedades en décadas –sólo 32 por ciento de los 11.3 millones de hectáreas lo hicieron–, señaló que las reformas marcaron en los derechos indígenas un retroceso. |
|
| “Es cierto que en 2001 la Constitución admitió en nuestro país una composición pluricultural, la libertad y la autonomía de los pueblos indígenas pero, desafortunadamente, desde 1997 lo que impera es el libre mercado y la tendencia a privatizar, lo que ha ocasionado conflictos agrarios.” | ||
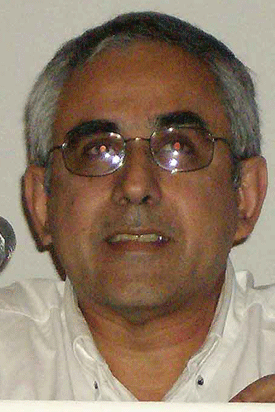 Arnaldo Platas |
Debe
legitimarse el origen del Poder Judicial El Poder Judicial ha sido protagónico en la historia de México justificando muchos de los actos que han limitado las garantías y los derechos de los mexicanos, de tal forma que la interpretación de la Corte en materia de derechos humanos debe ser más cuestionada desde la perspectiva del legislador, resaltó Arnaldo Platas Martínez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV. El académico instó a profundizar el papel del Poder Judicial como legitimador de un orden jurídico, que con su “aparente neutralidad hace que las instituciones funcionen dentro de una aparente estructura normativa pero sin ninguna legitimación material”. |
|
|
El tema plantea dos interrogantes importantes en las condiciones actuales,
precisó. En primer lugar, la influencia del Poder Judicial en la definición y estructuración de las líneas institucionales del Estado mexicano; en segundo lugar, la determinación en el sistema político de los propios espacios del Poder Judicial. |
||
 José Velasco |
Quedó
plasmado el ideal de Zapata en la Reforma Agraria Con la muerte de Emiliano Zapata en 1919 se cerró un capítulo de la lucha campesina por la tierra pero no murió el ideal de “Tierra y libertad”, que en el siglo XX hizo posible la conclusión de una reforma agraria pese a desviaciones, retrasos, manipulación política y fracasos económicos, asentó José Velasco Toro, académico de la UV. Velasco Toro esbozó el panorama en el que se gestó el Artículo 27 de la Constitución Política, partiendo de la contienda de dos tendencias agrarias distintas entre campesinos y políticos del Partido Liberal Mexicano (PLM). |
|
| El
académico destacó que se considera erróneamente
a la ley del 6 de enero de 1915 emanada del ideal zapatista, cuando
en realidad con ella lo que se buscó fue arrebatarle la bandera
de la lucha al zapatismo. En el programa del PLM, explicó, se hace hincapié en la necesaria reforma agraria; sin embargo, no es sólo un acto de justicia social, detrás de la propuesta se encuentra la necesidad de transformar la estructura de mercado; y es hasta la Constitución promulgada en 1917 que se norma la distribución de tierras, precisando que los ejidos son propiedad de los pueblos y no de los municipios. |
||
 Luz del C. Martí |
No
es necesaria una nueva Constitución, sino una reforma integral A pesar de que algunas reformas a la Constitución se han realizado con base en la fuerza presidencial y que los legisladores han cometido excesos e imprecisiones, al grado de alterar o modificar materias, los mexicanos no requerimos una nueva Constitución sino una reforma integral a la ya establecida, aseguró Luz del Carmen Martí Capitanachi, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV). Durante su participación, comentó que existen coincidencias entre los tratadistas mexicanos acerca de que muchos errores provienen de una deficiente técnica legislativa, pero en ningún caso amerita crear una Constitución. |
|
| “Si bien la Constitución de 1917, con las modificaciones que se le han efectuado, necesita adecuaciones, considero que todavía responde en lo esencial al modelo de estado social que postuló el constituyente de 1917. Una reforma integral puede subsanar los déficit que ahora enfrenta ante la realidad social y económica de nuestro país en el momento actual”, expresó. | ||
 Carmen Valdéz |
Educación,
punto de discordia entre Iglesia y Estado desde 1917 Establecer la libertad de enseñanza en la Constitución de 1917 generó un debate político al buscar la separación del Estado y el clero, evidenciando la resistencia de amplios sectores sociales a la inclusión de un carácter laico en la educación, explicó la académica Carmen Valdéz Vega. Destacó que en el ámbito educativo es donde con mayor claridad se puede observar la tensión ideológica que implicó la separación de la Iglesia y del Estado, donde el argumento de los diputados liberales es que la libertad de enseñanza parte de la libertad civil. |
|
| El acuerdo de establecer la libertad de enseñanza en el Artículo 3° de la Constitución de 1857 “dejó en libertad al clero para ejercer funciones educativas; en tanto que el congreso constituyente del 17, retomó los conceptos de derechos naturales y derechos y garantías sociales”, detalló Valdez Vega. | ||
 Edna Ovalle |
El
periodismo sacrificó crítica por modernidad La modernidad ha hecho que actualmente no se ejerza un periodismo verdaderamente crítico porque hay muchos intereses de por medio que orientan demasiado e impiden tener una visión homogénea del mismo; asimismo, ha sacrificado sentido crítico y condiciones de trabajo de los periodistas, aseguró Edna Ovalle, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. |
|
| “Ésta
es una larga permanencia, quizás heredada del Porfiriato, en
la que hubo censura y el control del papel estaba en manos del Estado,
entonces el periodismo, aun y con que existen algunos organismos independientes,
es muy poco crítico. La crítica se ve como algo excepcional,
negativo, cuando debería ser vista como una aportación
a la libre circulación de las ideas; la lucha y el debate son
necesarios en una sociedad democrática y, por supuesto, esto
indica que aún no lo somos”, añadió. Abrir PEMEX a IP extranjera, un retroceso constitucional Abrir Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada y permitir que capitales extranjeros se adueñen de las ganancias de la paraestatal sería un retroceso para el país; por el contrario, el Estado debería instrumentar estrategias legales y económicas para hacer a PEMEX autosuficiente, aseguró Francisco Alfonso Avilés, del IIH-S UV. “Sería un retroceso constitucional que pondría a México en las condiciones en las que estaba a principios del siglo XX, cuando el petróleo era explotado por extranjeros”, consideró. Dijo que el contenido del cuarto párrafo del artículo 27 constitucional, que a la letra dice: “son propiedad de la nación todas las sustancias en vetas, mantos, masas y yacimientos y el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos”, no es simple retórica. Los gobiernos, a partir de Francisco I. Madero, exigieron pago de impuestos a las empresas que explotaban el petróleo, y al negarse éstas, el gobierno se vio obligado a implementar una ley reglamentaria del Artículo 27, para que los beneficios de la explotación y producción quedaran en manos mexicanas. |
||
|
Inclusión
indígena, lucha de siglos en AL |
||
