
| Año 5 • No. 186 • julio 4 de 2005 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
![]()
Páginas
Centrales
Información
General
Ex-libris
Gestión
Institucional
Investigación
Ser Académico
Vinculación
Estudiantes
Arte
Universitario
Foro Académico
Halcones
al Vuelo
Contraportada
En
el Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO)  Juan Carlos Plata |
||
| En el LATO, investigadores de la UV están creando biofertilizantes orgánicos -solubilizadores de fósforo y fijadores de hidrógeno-, que ya se han aplicado en diversos cultivos del centro del estado y han demostrado que, con menores costos económicos y ecológicos, se pueden mejorar las condiciones de los suelos y la calidad y cantidad de la producción agrícola. Además, realizan estudios en biotecnología para mejorar las condiciones de producción de chayote y papa y, con ello, elevar la competitividad del campo veracruzano | ||
 Mariela Deyta. 
Mariela Deyta. |
La
Universidad Veracruzana está multiplicando sus esfuerzos para
apuntalar el desarrollo del campo veracruzano. El Laboratorio de Alta
Tecnología de Orizaba (LATO) desarrolla investigación
aplicada enfocada al desarrollo y la competitividad en el agro. Los resultados de sus trabajos de investigación están buscando mejorar la productividad y calidad de los cultivos de la región centro del estado y han emprendido estudios que permitan aprovechar tecnologías limpias para elevar la calidad de los suelos. Claros ejemplos de ello son los trabajos realizados por los investigadores Mariela Deiyta Sánchez, enfocado a la conservación de suelos y mejoramiento de cultivos mediante la utilización de biofertilizantes, y de Humberto Barney Guillermo, quien trabaja en el mejoramiento integral de la producción de chayote y papa. Los biofertilizantes elaborados en LATO representan una opción ecológicamente sustentable y de bajo costo para enriquecer suelos debilitados y contaminados por una larga tradición de aplicación de abonos químicos que degradan y erosionan las tierras de cultivo, con el agregado de producir vegetales y frutos de mejor calidad y de alta competitividad en los mercados internacionales. En tanto, los estudios biotecnológicos del chayote y la papa ofrecen alternativas de uso y mejoras para optimizar la producción y mejorar los ingresos de los agricultores, históricamente el sector más golpeado por la fluctuación de los precios en el mercado. |
|
| La biofertilización, barata y limpia | ||
Una
alternativa para detener el desgaste de las tierras de cultivo y
con ello mejorar la calidad y cantidad de la producción agropecuaria,
es la utilización de biofertilizantes producidos a base de
microorganismos (bacterias) propios de la tierra, reproducidos in
vitro. Estos biofertilizantes ofrecen la ventaja de ser más
baratos que los fertilizantes químicos, los que a la larga
deterioran los suelos.
“Hemos
trabajado en cultivos de papa, piña, caña y café,
además de algunas hortalizas como lechuga y rábano,
recolectamos muestras de suelo y aislamos sus elementos, los sembramos
en medios específicos y vemos que los microorganismos nos sirven,
los ponemos en medios que tienen los nutrientes y condiciones que
necesitan; cuando los microorganismo se han desarrollado los separamos
para purificarlos. Una vez hecho esto los podemos reproducir”,
señaló Deyta Sánchez.La investigadora del LATO, Mariela Deyta Sánchez, señala que, “en la actualidad, se habla mucho de la fertilización orgánica, consumir los productos más inocuos que se pueda y contribuir a conservar el medio ambiente. Por ello es importante no usar tantos fertilizantes químicos que van desgastando el suelo, lo erosionan y a la larga afectan los cultivos, porque conforme van pasando los años se va diluyendo el rendimiento del suelo y las plantas ya no rinden lo mismo que al inicio”. Todos los cultivos requieren de tres elementos principales: nitrógeno, potasio y fósforo, que siempre se encuentran ligados a otros elementos, regularmente aluminio, fierro o calcio. Por ello, en el área de Microbiología del LATO trabajan en la biofertilización mixta, con la producción de fertilizantes naturales fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo para que la planta pueda tener, con mucha más velocidad y eficiencia, los elementos necesarios para su desarrollo. Explicó que se utilizan dos medios de reproducción de microorganismos: líquido y sólido. En el medio líquido, la fuente de energía puede ser algo rico en carbohidratos o azúcares; regularmente se utiliza melaza aprovechando los residuos de los muchos ingenios azucareros de la región, pero también se usa el chayote que ya no se comercializa porque está golpeado o manchado. El chayote en esas condiciones se utiliza como extracto, pues sus propiedades ayudan al crecimiento de los microorganismos. “Buscamos las mejores condiciones para la reproducción de los microorganismos como temperatura adecuada y medición de oxigenación. El crecimiento de nuestros productos lo valoramos a través de un equipo de rayos ultravioleta para ver su fase estacionaria de crecimiento y ahí es donde los vamos a tomar en cuenta para trabajar, porque cuando empieza la fase decreciente empiezan a disminuir los microorganismos y nuestro producto, al aplicarlo en el campo, tendría un resultado menor al esperado”, aseguró la investigadora. Para el producto en forma sólida se usa como soporte hojarasca del campo o composta, cuidando que el tamaño de partícula sea el adecuado (porque también se aplica por aspersión, se disuelve en una agua y se aplica con bomba), y una vez que se incorporan los microorganismos es importante verificar la humedad para que puedan sobrevivir. Los microorganismos que se reproducen, explicó Deyta Sánchez, se aplican al suelo y se fijan alrededor de las raíces de las plantas, y comienzan a biodegradar todo lo que se encuentra a su alrededor, lo que aumenta los nutrientes del suelo que alimentarán las plantas. Cuando se dice que los suelos son pobres es porque tienen muy pocos microorganismos y no hay descomposición de la materia orgánica. |
||
| Resultados
experimentales extraordinarios El LATO ha realizado monitoreos mediante estudios comparativos del comportamiento de plantas sin ningún tipo de fertilizante, con fertilizantes químicos que se usan regularmente y con diferentes dosis de biofertilizante, para saber cual es la dosis óptima, validarla y aplicarla en el campo. Se ha comprobado que las plantas con el producto orgánico muestran mayor tamaño de raíz, mayor follaje y son más resistentes a las plagas. |
||
| “Otra de las ventajas es que es mucho más barato que los fertilizantes convencionales, por ejemplo, en cultivos de caña nos hemos gastado apenas dos litros de biofertilizante por hectárea, lo que representa un costo mucho menor que lo que costaría aplicar fertilizante químico, y además estamos cuidando el medio ambiente y evitando la erosión del suelo”, afirmó la investigadora. | 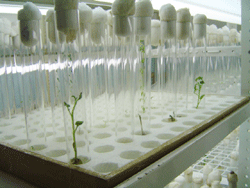 |
|
| Este
tipo de fertilizantes ya se ha utilizado en el campo. Se han aplicado
a cultivos de cítricos en comunidades de Cuitláhuac,
de caña en Monzorongo y Sumidero, de café en Zongolica,
y de chayote en Cuautlapan, y los resultados son evidentemente satisfactorios.
En el campo, la diferencia se nota en el rendimiento del producto,
es decir, más toneladas por hectárea, además
del beneficio que se tiene al largo plazo en las condiciones del suelo. “El desarrollo de estos productos responde a la demanda en todo el mundo de alimentos totalmente orgánicos. Un productor interesado en cultivar productos orgánicos lo tiene que hacer en suelos que no hayan sido tratados con fertilizantes químicos por lo menos 10 años, ni utilizar pesticidas químicos para el control de plagas, es por eso que los productos orgánicos son mucho más caros en el mercado. En México ya hay productos de este tipo, pero son importados, nosotros estamos en etapa de validación y experimentación”. |
||
| El
chayote, subutilizado Por otra parte, ante problemas como alta fluctuación de precios, variabilidad en el producto y plagas que enfrentan los productores de chayote y papa de la zona centro de Veracruz, en el LATO se realizan estudios sobre estos vegetales para optimizar su rendimiento y diversificar sus usos, que permita a los agricultores generar mejores ingresos y mejorar sus condiciones de vida. Después de casi cinco años de estudios, investigadores del LATO han descubierto que el chayote contiene una alta cantidad de almidones, lo que hace posible su uso como espesante en la industria de los cosméticos, concretamente en la elaboración de talcos y maquillajes. Además, para contrarrestar los efectos de la fluctuación de precios que afecta a los agricultores y sus familias, han desarrollado un puré en conserva que permitirá abastecer al mercado en las épocas de alta producción y precios muy bajos, y contar con reservas para las épocas en que el producto escasea y los precios son mejores. |
||
 |
“Una
caja de chayote puede llegar a valer hasta 200 pesos en la época
de poca producción, pero hay otra época en la que no
pasa de 15 pesos. Si en la temporada de alta producción una
buena parte de ésta se utiliza en la elaboración de
puré ya no se tendrían las grandes pérdidas que
se tienen ahora”, aseguró Humberto Barney Guillermo,
encargado del proyecto. Por otra parte, los investigadores del Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba elaboran un proyecto para introducir el uso de bambú como poste para sostener las plantas de los sembradíos, que actualmente es uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores y está ocasionando problemas de deforestación en la zona. |
|
| “Los
problemas fundamentales de los agricultores son progresivos, para
poder resolver el grado de nutrición de las plantas y mejorar
la calidad de los productos, es necesario que la plantación
esté bien establecida y para eso es necesario tener los postes
que los productores requieren”, dijo Barney Guillermo. Consideró de vital importancia para la investigación biotecnológica enfocada a la agricultura, tener una constante comunicación con los productores ya que primero se tienen que solucionar los problemas fundamentales para poder pensar en la transferencia tecnológica, que también es necesaria. “Cuando se reúnen los expertos en biotecnología para hablar sobre los grandes problemas del chayote, se dice que son la nutrición y la variabilidad de la especie, pero cuando uno platica con un productor se da cuenta de que sus prioridades son otras”. El investigador considera que, por el momento, es difícil transferir nuevas tecnologías a la producción de chayote. Pone como ejemplo la posibilidad del cultivo in vitro para clonar plantas sanas y ofrecerlas a los productores. Sin embargo, si bien esta solución suena adecuada, para Barney Guillermo no es factible por su alto costo. Una plantación de chayote promedio –explica– se compone de 400 matas y los campesinos usan semillas que produjeron en el ciclo anterior; si consideramos que un laboratorio no puede vender planta producida in vitro en menos de cinco pesos, los productores tendrían que desembolsar dos mil pesos, cuando utilizando su propia semilla no tienen que hacer ninguna inversión. |
||
| La
papa que se produce está enferma El caso de la papa es diferente pues existen cientos de variedades reconocidas y catalogadas, por lo que el trabajo debe enfocarse a la propagación masiva de siembra de una variedad sana y con mayor proyección comercial. Uno de los graves problemas que enfrentan los productores se refiere a la comercialización de su producción. En la región, la compañía Sabritas cuenta con una planta de procesamiento, sin embargo, pese a que la empresa firmó un convenio con el Gobierno del Estado en que se compromete a adquirir toda la producción de papa de la entidad, no lo hace porque tiene argumentos legales válidos: la papa que se produce en el estado es de baja calidad y no es de la variedad que ellos necesitan. Por si esto fuera poco, buena parte de la papa que se cultiva en el estado está enferma de hongos. Cuando se fríe una papa que tiene este problema se pone negra, ya que los almidones que se convirtieron en azúcares se oxidan con el calor y adquieren esa tonalidad, lo que la hace prácticamente inservible para la principal industria consumidora de estos vegetales. “La estrategia que se tiene que llevar a cabo es usar la biotecnología para hacer labores de saneamiento, lo que es bastante fácil hoy en día. La biotecnología permite de una papa enferma cultivar una completamente sana, lo único que hay que hacer es extraer de las plantas los meristemos –partes que no tienen tejidos de conducción y el hongo no puede infectarlos–, se siembran y se obtienen cultivos totalmente sanos”, afirmó Barney Guillermo. El meristemo es tejido embrionario de la planta que no es hoja ni raíz ni tallo, es una masa celular que no tiene forma y no tiene canales de fluido de agua por lo que no puede ser invadida por hongos o bacterias, que utilizan estos conductos para transportarse dentro de la planta. |
||
