| Abril-Junio 2006, Nueva época Núm.98 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Trimestral |
Discurso
Sus
amigos
Lecturas
e Influencias
Inquietudes
y afanes
El
viajero y sus lugares
Ensayo
de Álvaro Enrigue
Génesis de sus novelas
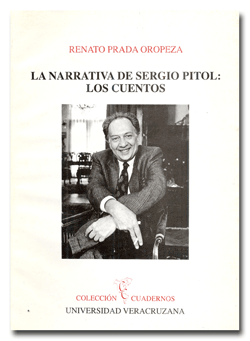
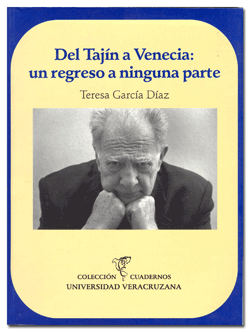
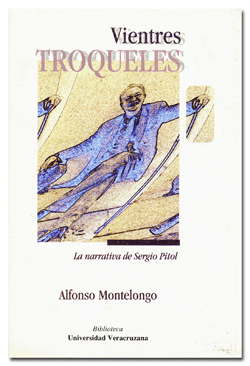
Numerosos críticos e investigadores nacionales y extranjeros han tomado como objeto de estudio la obra del artífice de La vida conyugal.
En esa primera etapa, mi escritura tendía a la severidad. Los personajes de esas historias muestran permanentemente un rictus trágico. Era un mundo carente de luz, a pesar de estar enclavado en el trópico mexicano, muy cerca del mar. Todo se marchitaba y descomponía en las viejas casas de hacienda; la vida se desangraba en un continuo, lento movimiento hacia la desintegración. El peor temor de los mayores parecía residir en una próxima visita al zapatero, y que aquél comentara que sus zapatos ingleses no soportarían ya ningún nuevo remiendo. Sabían que no iban a salir descalzos a la calle, pero en el fondo casi preferían eso a meter sus pies en los horrendos zapatos nacionales. Las casas estaban habitadas por parientes viejos, solteronas de distintas edades, sirvientes gruñones y malhablados y niños patéticos, enfermizos, hiperestésicos, incomparablemente tristes, cuyos ojos escrutaban todos los rincones de la casa, hasta los más mínimos gestos de los moradores, y cuyos ademanes desarticulados y voces chirriantes hacían presentir que el derrumbe de aquel mundo era inminente. Las mujeres y los pocos hombres jóvenes que permanecían en esos caserones debían dejar una impresión de invalidez, de pasmo, de pérdida en el mundo; los aptos, los “vivos”, los seguros, una vez terminada la Revolución, se habían marchado a las grandes ciudades o sencillamente habían preferido dejarse morir.
En cambio, mi siguiente etapa narrativa, la segunda, fue vitalmente contundente.
Recién ingresado a la universidad en la Ciudad de México comencé a viajar. Fue la manera de contradecir el encierro infantil en habitaciones impregnadas de un dulzón olor a pócimas y yerbas medicinales. Estuve en Nueva York y Nueva Orleáns, en Cuba y Venezuela. En 1961, decidí pasar unos meses en Europa y me demoré cerca de treinta años en volver a casa. En aquel tiempo escribí dos libros de relatos y mis primeras dos novelas: El tañido de una flauta y Juegos florales: me asombra la asiduidad de mi trabajo en esa época tan movida.
Así como en la infancia me pareció un don del cielo haber contraído la malaria, puesto que, fuera del agobio de la fiebre, tenía la ventaja de permanecer siempre en casa, donde leía novelas sin cesar y compadecía a mi hermano por ocupar su tiempo en actividades tan poco atractivas como ir por la mañana a la escuela y por la tarde a jugar tenis o montar a caballo, en la juventud, por el contrario, era yo feliz por no hacer una vida encajonada en ninguna parte. Me movía por el mundo con una libertad absolutamente prodigiosa, no leía sino por razones hedonistas; había eliminado de mi entorno cualquier obligación que me pareciera engorrosa. Pasaron catorce años entre el final de mis estudios universitarios y la obtención de la licenciatura. No pertenecía a ningún cenáculo, ni era miembro del comité de redacción de ninguna publicación. Por lo mismo, no tenía que someterme al gusto de una tribu, ni a las modas del momento. Tel Quel me resultaba letra muerta. Comencé a integrar libremente mi olimpo. Frecuenté a los centroeuropeos cuando, fuera de Kafka, no eran leídos aquí por nadie: a Musil, Canetti, Von Horvath, Broch, Von Doderer, Ursidil, fascinado de conocer esa tradición.
Pasé luego a los eslavos, a quienes no enumero porque llenaría más de una página con nombres. En cada país por donde pasé hice buenos amigos, algunos de ellos escritores. Siempre me ha sido necesario conversar sobre literatura; la discusión con esos pocos amigos escritores versaba más bien sobre nuestras lecturas y, cuando nos conocíamos mejor, sobre los procedimientos que cada uno empleaba, los tradicionales y los que creímos ir descubriendo por nosotros mismos.
La única alteración de esa forma de vida fue un periodo de dos años y medio en Barcelona, ciudad a la que llegué en una quiebra absoluta, sin un centavo en el bolsillo; encontré mi modus vivendi en el medio editorial, y eso me permitió conectarme en poco tiempo con el mundo literario. Pero aun así, me mantuve ajeno a cualquier competitividad literaria. Podría pensarse que era una mala situación. Pero a mí me parecía fantástica. Gozaba de una libertad absoluta, delirante. Me sentía el buen salvaje y el mal salvaje al mismo tiempo. Yo era el único que dictaba mis reglas y me imponía los retos. En Barcelona terminé de escribir mi primera novela: El tañido de una flauta. Mi experiencia en esa ciudad fue muy intensa; definitiva, diría yo, pero mantuve mi propia literatura como algo secreto. Todavía no era el tiempo de manifestarme.
Durante esa larga estadía europea enviaba mis manuscritos a México. Después me olvidaba del asunto. Un año más tarde recibía un paquetito con ejemplares del libro, mis amigos me enviaban las notas bibliográficas, pocas, poquísimas, una o dos por lo general. Durante veinticinco años me sostuvo el apoyo brindado por ese mínimo puñado de lectores.
En este segundo periodo, la escritura se convierte en un continuo de circunstancias personales; recibe del entorno inmediato las gratificaciones y también las migajas. Mis libros de cuentos y mis dos primeras novelas son un espejo cierto de mis movimientos, una crónica del corazón, un registro de mis lecturas y el catálogo de mis curiosidades de entonces. Son los cuadernos de bitácora de una época muy agitada. Si leo unas cuantas páginas de alguno de esos libros sé de inmediato no sólo dónde y cuándo las escribí, sino también cuáles eran las pasiones del momento, mis lecturas, mis proyectos, mis posibilidades y tribulaciones. Podría decir qué cosas había visto en el teatro o en el cine durante los días circundantes, a quién llamaba por teléfono cada día y muchos otros detalles referentes a la trivial circunstancia de la que nunca he soñado prescindir. Uno de mis libros se llama Los climas, otro No hay tal lugar; el primer título alude a la variedad de los espacios, el segundo lo niega. Entre ambos extremos se halla la respiración de mis novelas.
El siguiente movimiento, el tercer aire de mi narrativa, está marcado por la parodia, la caricatura, el relajo, y por una repentina y jubilosa ferocidad. El corpus del periodo lo componen tres novelas: El desfile del amor (1984), Domar a la divina garza (1988) y La vida conyugal (1991). Ahora, a la distancia, no me asombra la irrupción de esta vena jocosa y disparatada en mi escritura. Más bien, me debería sorprender lo tardío de su aparición, sobre todo porque si algo abunda en mi lista de autores preferidos son los creadores de una literatura paródica, excéntrica, desacralizadora, donde el humor desempeña un papel decisivo, mejor todavía si el humor es delirante: Gogol, Sterne, Nabokov, Gombrowicz, Beckett, Bulgákov, Goldoni, Borges (cuando es él, pero sobre todo cuando se transforma en Bustos Domecq), Carlo Emilio Gadda, Landolfi, Torri, Monterroso, Firbank, Monsiváis, César Aira, Kafka, Flann O’Brien y otros más, Thomas Mann, por ejemplo, cuya inclusión en este conjunto a primera vista parece sospechosa sólo por rebasar el género, pero que es el creador de un género soberbio de parodia en nuestro siglo.
Después de publicar la última novela, varios críticos han considerado al grupo como una obra única dividida en tres partes, y poco después se aludía a ella como un tríptico del carnaval. Rumié El desfile del amor durante varios años. Un día en Praga bosquejé en unas cuantas horas el trazo general de la novela. A partir de ese momento y durante varios meses la escribí enloquecidamente, con una celeridad jamás antes conocida. Era mi mano quien pensaba. Es más, la pluma volaba y era ella quien dirigía las maniobras.
Yo contemplaba con estupefacción los infinitos cambios que se sucedían sin cesar: el nacimiento de nuevos personajes o la desaparición de otros a quienes había considerado imprescindibles. ¡Y las cosas que esa gente decía! Me sonrojaría al transcribirlas. Era una historia de crímenes políticos, y de la consecuente investigación policíaca que, como de costumbre en esos casos, nunca llegaba a nada. Los personajes eran personas muy destacadas: familias rancias y nueva casta revolucionaria, también artistas e intelectuales, un chantajista, un misterioso castrato y varios extranjeros de distinto pelaje.
Todo ocurre en el año 1942, cuando México declaró la guerra a los países del Eje y la capital se convirtió en una torre de Babel adonde llegaron miles de prófugos de la guerra. El lenguaje se extravía a cada momento, cada declaración de un testigo, cualquiera que sea, es de inmediato refutada por los demás; el discurso marcha a trancas y barrancas, interrumpido a cada momento con chocarrerías paralizantes. Tanto el fluir de las palabras como los silencios son muestras de una misma neurosis. El desfile del amor recibió el Premio Herralde de novela en su segunda edición. A partir de entonces, México comenzó a descubrirme. El mínimo puñado de entusiastas fue paulatinamente ampliándose.
A mediados de los ochenta pasé una temporada de convalecencia en Karlsbad y Marienbad. Allí leí el libro portentoso de Mijaíl Bajtín: La cultura popular a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Cada página me procuraba alivio. Su teoría de la fiesta me pareció genial. Durante semanas no pude dejar de releer a Bajtín; de allí pasé al teatro y a la prosa de Gogol, que bajo el enfoque del pensador ruso adquiría luces sorprendentes. Había llevado conmigo a los sanatorios los apuntes iniciales de mi próxima novela, Domar a la divina garza. El papel de Gogol es importantísimo en la vida del personaje central de la historia. Aunque en mi novela se menciona el nombre de Bajtín y hasta el título de su libro, estoy convencido de que en ella se encuentra aún más presente el fantasma de otro eslavo famoso, el polaco Witold Gombrowicz, así como otros ingredientes más: el teatro español de género chico, el juguete cómico; pero también la novela picaresca del Siglo de Oro; las teorías antropológicas de Malinowski; las comedias de Noel Coward; Quevedo, Rabelais, Jarry, en fin, un buen remedo del caldero fáustico.
Si El desfile del amor fue una comedia de equivocaciones, donde cada personaje era un saco atestado de secretos, graves unos, triviales los más, en Domar a la divina garza resulta aún más difícil desentrañar hasta la propia identidad de los personajes. Ellos tienden a aparecer y desaparecer como si obedecieran a un conjuro. El lector no sabe si son verdaderos personajes de novela, o marionetas, meras visiones, musarañas. Un personaje central impresentable, una de esas monsergas intolerables que cuando uno se lo encuentra en la calle, da la vuelta para evitar el saludo, se presenta en casa de una familia donde desde hace años ha dejado de ser grato e impone su calidad de visitante, de antiguo amigo (lo que nunca fue) y comienza un relato absurdo, soez, grotesco durante horas y horas hasta desembocar en historias fecales repugnantes y acabar finalmente convertido él mismo en materia excrementicia. A medida que avanza en el relato el personaje cambia, se enreda, pierde espesor y gana en grosería. En Domar a la divina garza aun la realidad más evidente, la más tangible, se convierte en dudosa y conjetural. La única verdad visible en la novela es el humor, esta vez, más bien cuartelario.
Con La vida conyugal se cierra el tríptico. Un relato metafórico sobre una de las instituciones más socorridas por la sociedad: el matrimonio. El propósito, si hay alguno claramente delineado, sería demostrar la obsoleta estructura de nuestras instituciones, la inmensa capa de estuco colorido con que las llamadas fuerzas vivas, la gente del poder y las instituciones enmascaran la realidad, hasta transformada en una trampa. Si algo se parece a una moraleja es la indicación gombrowicziana de que la función del escritor y del artista es destruir esas fachadas para poder hacer vivir lo que durante siglos ha permanecido oculto. Entre estas tres novelas se tiende una amplia red de conexiones, de corredores, de vasos que potencian su carácter carnavalesco, fársico, delirante y grotesco.

En su segunda etapa narrativa,
Pitol crea historias que son una crónica del corazón,
un registro de sus lecturas
y el catálogo de sus curiosidades de entonces.
(Foto: Archivo Sergio Pitol)

