| Abril-Junio 2006, Nueva época Núm.98 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Trimestral |
Discurso
Sus
amigos
Lecturas
e Influencias
Inquietudes
y afanes
El
viajero y sus lugares
Ensayo
de Álvaro Enrigue
Sobre la lectura
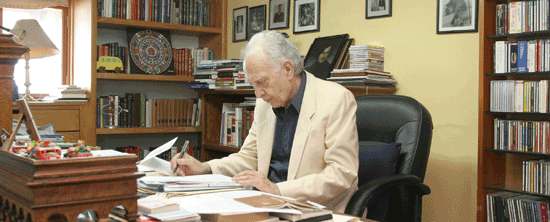
Para Sergio Pitol “releer a un gran autor nos enseña todo lo que hemos perdido la vez que lo descubrimos”. (Foto: César Pisil)
Otra notable escritora del Sur, Katherine Ann Porter, señaló en alguna ocasión que los personajes de Eudora Welty eran figuras encantadas que, para bien o para mal, están rodeadas de un aura de magia. Me parece una definición perfecta. En sus páginas esos pequeños monstruos humanos jamás aparecen como caricaturas, sino que están retratados con normalidad y dignidad.
He comentado en varias ocasiones con amigos escritores las virtudes de esta dama. La conocen poco, no les interesa; dicen haber leído algún que otro cuento suyo que recuerdan mal. Están en lo cierto cuando de inmediato, como a la defensiva, afirman que carece de la grandeza de William Faulkner, su célebre coterráneo y contemporáneo, cuyas tramas y lenguajes han sido parangonados tantas veces con las historias y el lenguaje de la Biblia. Los libros de la señorita Welty distan de ser eso, es más, son su revés: un desfile de presencias diminutas, queribles, trágicogrotescas, que se mueven como marionetas trepidantes en alguna mínima ciudad hundida en un sueño divertido y al mismo tiempo cruel, de Mississippi, Georgia o Alabama durante los años treinta o cuarenta del siglo xx. Los lectores de esta autora no son legión. Para los elegidos –y en casi todos los lugares donde he vivido he encontrado a algunos de ellos–, leerla, hablar de ella, recordar personajes o detalles de alguno de sus relatos equivale a un perfecto regalo. Esos lectores por lo general están vitalmente relacionados con el oficio literario, son curiosos, intuitivos, civilizados, están dispersos por el amplio mundo, encerrados igualmente en torres de marfil, en mansiones palaciegas o en inclementes cuartos de alquiler. Basta que un entusiasta mencione el nombre de uno de esos ídolos de culto, Bruno Schulz, Schwob, Raymond Rousell o Firbank, para que aparezcan sus lectores. A algunos les es un enigma inexplicable que otros de sus amigos, escritores como ellos, sensibilizados por el estudio y la práctica diaria de la literatura, no logren compartir su fervor por aquellas figuras de excepción y, en cambio, rindan culto a autores que son triunfantes sólo por caprichos de la época o por una determinada operación publicitaria.
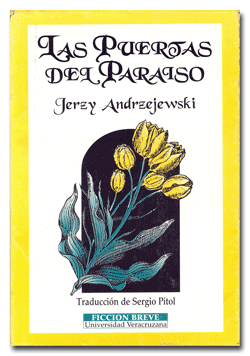
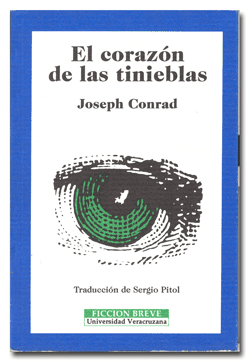
Además
de un avezado lector y escritor, Pitol es un traductor preocupado por
dar a conocer la literatura de autores extranjeros.
Borges, sin embargo, lo consideraba un maestro y hasta el fin de su vida defendió con tenacidad la “originalidad” de aquel autor ahora desprestigiado; es más, declaraba que la farragosa prosa del florentino había ejercido influencia en la suya. Está uno frente a dos polos irreconciliables: el petulante estruendo de Papini y la precisa transparencia del argentino. Cuesta trabajo entenderlo, pero al mismo tiempo me encanta esa fidelidad. Lo natural es que con el tiempo cada escritor reconozca pertenecer a una determinada familia literaria. Una vez establecido el parentesco es difícil escapar de él; lo sería si fuera por cuestiones ideológicas o religiosas, pero no estéticas. En la adolescencia, cuando todo lector es aún un venero de generosidad, uno puede leer con placer, con entusiasmo y hasta copiar en mi cuaderno íntimo párrafos enteros de un libro que releídos años después, cuando su gusto se ha afinado, descubre con asombro, con escándalo, hasta con horror, que se trata de una equivocación imperdonable. ¡Admirar como una obra maestra aquel bodrio repugnante! ¿Considerar fuente de vida ese torpe lenguaje que, sin duda, había nacido muerto? ¡Qué vergüenza!
En ciertas circunstancias, la decapitación de una gloria literaria se ve refrendada por los lectores que la veneraban pocos años atrás, no sólo en su país y en su idioma, sino en el mundo entero, lo que no deja de ser otra rareza. En mi adolescencia, Aldous Huxley era una eminencia internacional, Contrapunto y, sobre todo, el profético Un mundo feliz se leían con pasión. El mero nombre de Huxley llegó a significar la exigencia estética más rigurosa. Era también un paladín de la libertad, aunque su prédica poseía tal soberbia que lo hacía parecer un personaje de la Contrarreforma que impusiera la democracia. Llegó hasta hacernos dudar de las virtudes literarias de Charles Dickens, a quien trataba con desprecio inaudito, al grado de considerar La tienda de antigüedades como la más plañidera y deplorable novela rosa del mundo. Combatió la poesía de Edgar Allan Poe, a quien consideraba un versificador de medio pelo, vulgar y efectista. Hoy día el nombre de Huxley se ha eclipsado, pertenece más bien a la historia literaria, pero en la literatura viva su lugar es modesto. Dickens y Poe, en cambio, continúan su fascinante marcha hacia las estrellas.
En un estudio sobre Malevich de Luis Cardoza y Aragón encuentro una línea preciosa: “Y me doy cuenta de que quien no ha releído a Reyes no lo ha leído”. Releer a un gran autor nos enseña todo lo que hemos perdido la vez que lo descubrimos. ¿Quién no se ha sentido traspasado al leer en la adolescencia El proceso, Los hermanos Karamazov, El Aleph, Residencia en la tierra, Las ilusiones perdidas, Grandes esperanzas, Al faro, La Celestina o El Quijote? Un mundo nuevo se abría ante nosotros. Cerrábamos el libro aturdidos, internamente transformados, odiando la cotidianidad de nuestras vidas.
Éramos otros, querríamos ser Aliocha y temíamos acabar como el pobre Gregorio Samsa. Y sin embargo, años después, al revisitar alguna de esas obras nos parecía no haberlo leído, nos encontrábamos con otros enigmas, otra cadencia, otros prodigios. Era otro libro.

